Geane Alzamora y Carolina Braga • Spain
reflexionar sobre las protestas que marcan el siglo XXI, se nos
muestra cómo el proceso de la comunicación se ha complicado y se
pulveriza. En cuanto a los medios de comunicación, está claro cómo se
desacreditan a los medios tradicionales en las redes y, a su vez,
radios, televisiones, periódicos y revistas destacan la naturaleza
ruidosa de lo que circula
online.
Lo que se ve son intentos de medios de comunicación tradicionales de
explicaciones de lo que entra en ruptura en la escena social de las
calles.

Ilustración tomada de Internet
Básicamente, hay un cambio de lógica que podría incorporarse en una
forma menos traumática a la práctica comunicativa de hoy. La lógica es
la forma en que los flujos de información circulan de una manera
generalizada. Cada lógica comprende una o más configuraciones que
ilustran cómo es el flujo de la comunicación. Radio, televisión,
periódicos, revistas, etc., se han caracterizado históricamente como
centros irradiadores de información. Cuando pensamos en los medios de
comunicación de masas dentro de la dinámica de la red, el primer
conflicto es, de hecho, que la lógica de transmisión no da prioridad a
las oportunidades para el intercambio entre los flujos de información
que conforman la red bajo la lógica de colaboración existente en
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y sus variantes.
Como dice Joana Ziller (2012), dentro de la lógica de la
participación, a diferencia de la televisión, el video es el epítome de
la narrativa audiovisual en plataformas como Youtube y similares, en
esencia con vocación democrática. Así que son ambientes donde coexisten
actores tradicionales, personas comunes que se alimentan de las
dinámicas participativas. En una investigación realizada en la
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), Carlos D’Andrea (2013)
señala cómo la estética de la narrativa audiovisual es tomada por el
ciudadano. Hay una mezcla de lenguaje hecha para la circulación
compartida en las redes.
La base de la red son las conexiones, además de la transmisión por
Internet, otras lógicas se mezclan y conviven en armonía. Trabajando de
esta manera, el ciudadano conectado es capaz de alimentar a los medios
de comunicación con una serie de pequeñas historias que son muy valiosas
y más reveladoras que un intento de explicación o resumen. La
insistencia en la disputa entre la transmisión y la colaboración nos
puede distraer de la cuestión central: ¿cómo se puede enfrentar el
hambre de comunicación de una generación que crece en abundancia
informativa?

Manifestación en São Paulo Brasil. Foto: Internet
Por supuesto, no hablamos aquí de fotogramas estáticos y mucho menos de
cambios que ya están en marcha. Son básicamente intentos de interpretar
las señales que iluminan los acontecimientos recientes; más bien podemos
reflexionar sobre las posibilidades: la articulación de los modelos de
comunicación parece una alternativa. ¿Qué tiene que añadir −y
diferenciar− un periódico impreso en un escenario como este?, ¿y en las
cadenas de televisión, cómo se podrían complementar los hechos
relevantes de circulación en la red? ¿Las estaciones de radio tienen que
diferenciarse aún más? ¿Qué ingredientes de colaboración se pueden
implementar en los medios tradicionales? En el calor del momento
histórico, las preguntas abundan más que las respuestas.
Twitter y Facebook en las protestas en España y Brasil
En manifestaciones que tuvieron lugar en España y Brasil, los medios
sociales han jugado un papel muy importante en las formas contemporáneas
de activismo político. Eso se observa cada vez más tanto en los
ambientes socio-comunicacionales, como en la grabación y en el
almacenamiento de contenido que se recoge en las calles, lo que genera
una interfaz extremadamente porosa entre las calles y los medios de
comunicación social.
Tanto en España como en Brasil, Twitter y Facebook parecen haber
sobresalido en estos conjuntos urbano-media. Si, por una parte, los
conjuntos de Facebook tuvieron un papel mediador en movilizaciones
callejeras evidente, Twitter se ha diferenciado mediante la movilización
alrededor de hashtags, que sitúan temas de discusión en tiempo real
durante las movilizaciones.
Lo
que se observó en la mayoría de los casos fue el uso concomitante de
Twitter y Facebook para negociar los debates antes, durante y después de
las manifestaciones en las calles.No se puede decir, sin
embargo, que la divulgación de información en tiempo real de Twitter no
haya caracterizado también a la cobertura de las protestas en Facebook.
¿O es que la disposición de las protestas, a través de eventos de
Facebook, no ha calado en Twitter a través de hashtags, por ejemplo? Lo
que se observó en la mayoría de los casos fue el uso concomitante de
Twitter y Facebook para negociar los debates antes, durante y después de
las manifestaciones en las calles.

Foto: Internet
Debe hacerse hincapié en que los modos de compartir en Twitter y
Facebook se entrelazan en las otras conexiones de medios sociales. Es lo
que se observa, por ejemplo, en el caso de los carteles que se propagan
a través de las calles de Brasil, claramente relacionados con los
registros de los manifestantes en Twitter y Facebook.
Esto fue evidente en el caso de las protestas brasileñas: “El llamado
que se hizo a través de las redes sociales trajo sus propias redes
sociales a la calle. Quién estuvo en la avenida Paulista se dio cuenta
de que la mayoría del contenido de los carteles fueron tomados de
Facebook y Twitter” (Sakamoto, 2013:97). Pero también en las protestas
en España, lo que hace que las modalidades de la movilización a través
de Twitter y Facebook caractericen las movilizaciones contemporáneas en
las calles, porosas con los medios sociales.
Según Velasco (2013), en España, la búsqueda de la democracia real,
horizontal, pacífica y aprobada por las discusiones de consenso en las
calles y en los sitios de redes sociales, se puede resumir en frases
como “Dormimos. Despierta. Salida de la Plaza” (Velasco, 2013: 79). En
Brasil, hashtags como #ogiganteacordou, en referencia a las frases del
himno nacional, “[…]
deitado eternamente em berço esplendido[1] [...]”
y “[...] el gigante de la naturaleza [...]”, resumió el espíritu de la
revuelta en las calles mediada por los medios de comunicación social. En
ambos casos, la apropiación social de los sitios de redes sociales para
la intermediación de las movilizaciones se tradujo en expresiones
legitimadas colectivamente como la síntesis del espíritu de las
manifestaciones.
La propiedad social sobre los medios con fines políticos es
precisamente lo que motiva movilizaciones bajo el ámbito de
ciberactivismo. “De esta manera, la Historia del ciberactivismo también
es la Historia de la apropiación de estos mecanismos e instrumentos para
contar y difundir Informaciones” (Tascón y Quintana, 2012:102).
La
propiedad social sobre los medios con fines políticos es precisamente
lo que motiva movilizaciones bajo el ámbito de ciberactivismo.Cabe
destacar, sin embargo, que el uso de redes sociales en las
movilizaciones también cae en las mediaciones institucionales que
controlan el tráfico de información. Esto no sólo refuerza la
importancia comercial de estos sitios, como también expone las acciones
individuales fortuitamente grabadas por los manifestantes. “Sin embargo,
el activismo, el uso comercial de plataformas como Facebook y Twitter
también presenta serios inconvenientes. El principal es la propiedad y
el control de los datos y los contenidos que no pertenecen al usuario,
sino a su compañía” (Tascón y Quintana, 2012:215).
De este modo, si por un lado los conjuntos de medios sociales como
Twitter y Facebook favorecen la conformación transnacional y transversal
de las protestas, por el otro permiten el control institucional de los
datos grabados por los manifestantes. Esta contradicción, que está en el
corazón de las movilizaciones contemporáneas, no sólo los caracteriza,
sino que se erige como un desafío a todas las demás formas de red de
acción colectiva.
Al igual que los manifestantes hicieron un amplio uso de los medios
sociales para la grabación y la circulación de información, los medios
tradicionales de comunicación de masas también lo han hecho. Es
ilustrativa la investigación del Instituto Folha de Datos −relacionado
con el diario
Folha de S. Paulo, uno de los más grandes
periódicos en Brasil−, según la cual el 80 por ciento de los
manifestantes, en junio de 2013, se informó por Facebook. En un estudio
posterior, realizado por el mismo instituto, se encontró que los sitios
web paulistas más compartidos por los manifestantes en las redes
sociales, en junio de 2013, fueron la
Folha de S. Paulo y UOL, ambos relacionados con la misma empresa de medios.
[2]
Estos estudios muestran que, por un lado, la información fue
producida por los manifestantes y puesta en circulación por las
conexiones de medios sociales configurando lo que Castells (2009) llama
mass self communication;
por otro, el intercambio de noticias en las redes sociales por los
manifestantes muestra la cultura de la convergencia. Esto incorpora, de
manera cada vez más intensa y compleja, los flujos de informaciones
desde la lógica de transmisión, que esboza la comunicación de masas
tradicionales, y la lógica del compartir en los sitios de redes sociales
como Twitter y Facebook, de los cuales emergen flujos informativos
caracterizados como
mass self communication.
Un auténtico fenómeno de la
mass self communication se
produce de forma individual, pero puede plantear un movimiento de masas
en que se accede, comparte y replica en las conexiones de medios
sociales. Lejos de las jerarquías que dieron forma a la conformación de
los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales en el siglo XX,
las manifestaciones sociales contemporáneas están distribuidas de modo
virulento y horizontal en las conexiones de medios sociales.
Este texto es un extracto del libro de Ferré Pavia, C. (ed), (2014). El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil
. Accesible en
http://incom.uab.cat/download/eBook_6_InComUAB_redessociales.pd
TOMADO DE LA JIRIBILLA
Referencias
Castells, M. (2009): Communication power. Oxford University Press: Oxford.
— (2013): Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Río de Janeiro: Zahar.
D’Andréa, C. (2012): WebTVs no cenário da(s) convergência(s): a produção audiovisual por veículos jornalísticos de tradição impressa. Florianópolis: Insular, pp.33-49.
Sakamoto, L. (2013): «Em São Paulo, o Facebook e o Twitter foram às ruas». En:
Tascón, M. y Y. Quintana (2012): Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas. Madrid: Catarata.
Velasco, P. (2011): «No nos representan. El manifesto de los indignados en 25 propuestas». Madrid: Planeta.
Ziller, J. (2012): «Expressões antropofágicas: apropriação e recriação de vídeos no Youtube». Comunicação e Cultura, 10 (3): 741-758.


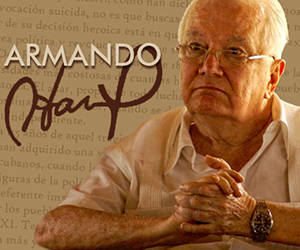











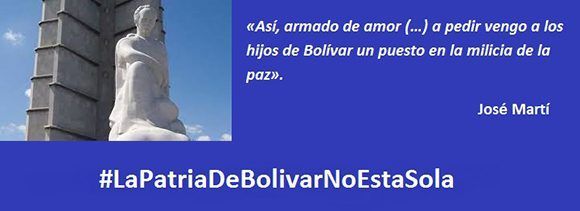




 E
E

